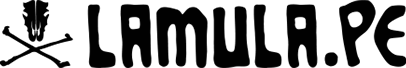Después de haber vivido en siete países a lo largo de los años, creo que puedo atreverme a hacer determinadas comparaciones que indican algo sobre la realidad de esos pueblos. Y puedo testimoniar que, por ejemplo, Argentina es relativamente fácil de conocer, mientras México permanece como un enigma incluso para quienes llevan mucho tiempo residiendo en él.
Aunque hay quienes se resisten a que uno se refiera, siquiera en el curso de una conversación informal, a “los ecuatorianos” o “los españoles”, esas generalizaciones —que en ocasiones pueden resultar abusivas—, si son fruto de la observación cuidadosa, pueden arrojar algo de luz sobre una realidad innegable: el carácter nacional de un pueblo.
Dado que viví en el Perú hasta pasados mis cuarenta años y mantengo contacto activo con el país, probablemente estoy en condiciones de decir que es el país que conozco mejor o, para ser más cauteloso, el que desconozco menos. Es verdad que, cada día, hay noticias y reportajes que me sorprenden —en los últimos tiempos, en particular la creciente expansión del delito y, dentro de ella la actividad de extorsionadores y sicarios—, pero hay una escena de fondo que sí creo conocer.
En esa escena el lenguaje tiene un papel destacado. Ocurre así en todos los países. Recurramos a un ejemplo que se resalta en los manuales. Si uno traduce una frase del inglés al castellano o viceversa, siempre ocurre que en inglés resulta más corta que en castellano. Esto nos dice algo acerca de la cultura y el modo de ser de uno y otro hablante.
Si comparamos el habla —oral o escrita— de los países latinoamericanos, podríamos hacer agrupaciones por zonas que, seguramente, los sociolingüistas pueden formular con precisión. En mi conocimiento, Argentina y Uruguay forman una; los países centroamericanos podrían ser forzados a integrar otra; y, desde luego, los andinos estamos en una claramente perceptible que, como en los demás casos, manifiesta en el habla una forma de ser.
Esa forma de ser es la que los peruanos revelamos cuando nos expresamos. En la expresión oral, especialmente, la indefinición que corresponde a la aversión al riesgo es preponderante. Quien no esté avisado puede interpretar ciertas expresiones —“en principio”, “no me atrevería a”, “desconozco mayormente”— como imperfecciones y no como refugio para evitar la adopción de una posición que podría crear dificultades a quien la exprese.
La falta de compromiso, que por ejemplo un aparente acuerdo “en principio” disimula, puede referirse a una próxima reunión o a una propuesta de mayor alcance. Es que rehuimos implicarnos, y así arriesgarnos, o postergamos nuestra definición en un compromiso hasta el punto en el que resulta imposible evitarla.
Es verdad que, como ocurre en México, la premeditada indeterminación en el habla puede ser confundida con la expresión defectuosa. Y, en un medio educativo pobre como el peruano —en contraste con el argentino, por ejemplo— existen dificultades reales para expresar fluidamente las ideas. Pero, al ver las respuestas que un reportero recaba en la calle micrófono en mano, uno no puede dejar de preguntarse, con algo de perplejidad, si las reacciones que registra son fruto de una educación pobre o son un refugio buscado para no responder directamente como lo haría un chileno, por ejemplo.
Que esos comportamientos frecuentes en Lima se encuentren también en Quito o en La Paz lleva a especular sobre un posible origen colonial del uso de ambigüedades e indefiniciones, como mecanismo de defensa preventiva frente al poder. Hoy, sin el poder colonial encima, es más bien un obstáculo para entendernos.