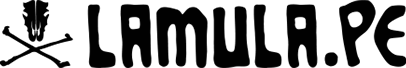Sebastián Salazar Bondy (1924-1964) fue un escritor fecundo que en sus 41 años de vida produjo principalmente obra poética y teatral. No obstante, su trabajo más irritante fue Lima, la horrible, originalmente publicado en México en 1964 e inmediatamente después dado a conocer al gran público en la serie Populibros que editaba Manuel Scorza. El pequeño ensayo es de suma utilidad no solo como diagnóstico de los males peruanos—que los viejos limeños expresaban de modo preferente— sino para rastrear sus raíces que, en cierta medida, hasta hoy permanecen vivas.
La idea en torno a la cual SB examina comportamientos y costumbres, música y literatura, es que se ha inventado un mito —que él llama la Arcadia colonial— acerca de un pasado idílico que sitúa al peruano de cara a un paisaje que le genera nostalgia por algo que, en rigor, nunca existió. En ese ayer inventado encuentra lugar principal “el boato palaciego al que [se] aspira a acceder” y para alcanzar el cual “se suelen sacrificar ideas, principios y algo más”.
El criollismo —vigente cuando escribió SB y hoy recordado solo por los viejos— jugó un papel equivalente al de un “nacionalismo limeño”, diferenciador del resto del país. Noción clave del criollismo es la viveza criolla: “flexibilidad amoral” en la que el cinismo reemplaza a los escrúpulos. El “vivo” es quien “mediante la maniobra, la intriga, la adulación, la complicidad, el silencio o la elocuencia, se halla como un porfiado tente-en-pie siempre triunfante”.
Actores centrales de ese mundo son “las Grandes Familias”, “de espaldas a la Lima y el Perú”, en las que SB destaca “derroche, frivolidad, vanidad y oro convertidos en vida ociosa” y que “espolvorean de brillos a otras menos grandes”. El autor percibe en su momento a “señores y damas de las Grandes Familias viviendo en la suntuosidad […] casi con las mismas ideas del siglo pasado o antepasado […] muy convencidos de que, salvo variantes superficiales, el mundo, su mundo, no se acabará”. Algo de eso ha cambiado pero, reconozcámoslo, algo ha permanecido.
Más allá de los círculos encumbrados, las costumbres limeñas no escapan al examen de SB; sin embargo, su mirada parece estar centrada en los sectores medios, mientras que los efectos de la masiva migración de la sierra a la costa —y en particular, del campo a la ciudad— que ya se hallaba en curso no aparecen advertidos por el autor. El foco puesto en el sector de población escogido por SB pone de manifiesto algunas prácticas y actitudes que permanecen seis décadas después. En ellas resalta el uso del “disfracismo en pos de la categoría que no se tiene”, para lo cual “Aparentar, adular, complacer, uniformar, constituyen aquí reglas de urbanidad”. Complementariamente, “No reina en Lima la abierta controversia sino el chisme maligno”.
Pero en esas formas usadas por las clases medias hay una actitud de fondo: “el limeño sigue siendo quien acepta, con apenas una ironía en los labios o un chascarrillo contingente, los abusos de los poderosos, la impúdica corrupción de los políticos, la absolutista voluntad de la minoría voraz”. El autor cree encontrar explicación para tal aceptación de un orden reprobable en el hecho de que la “aspiración general consiste en aproximarse a las Grandes Familias y participar, gracias a ello, de una relativa situación de privilegio”. De allí que los clasemedieros se esfuercen en que sus hijos “vayan a un colegio particular de cierto prestigio, que vayan a un colegio de niños ricos, que vayan—para que allí se relacionen, como se suele decir—”. Concluye entonces, algo apresuradamente, “el nuestro es un pueblo de hambrientos y discriminados, todavía no de revolucionarios”. Siendo así que cuando se publica esa observación, las intentonas guerrilleras estaban a punto de iniciarse, el fracaso de estas acaso corresponda a la afirmación de SB.
Cuando toca el turno a la producción literaria. SB se detiene en el costumbrismo que ha teñido una parte de esa producción: “todos los escritores de Lima en el orden costumbrista tuvieron especial menosprecio por lo moderno y se jactaron de su veneración a tiempos idos, sus gollerías y sus ocios”. Ricardo Palma quizá es la mayor expresión de ese costumbrismo en el que aparece la sátira como “burla frívola” o “chiste rosa”, siempre utilizadas con “Una mesura […] regida por el miedo”. Las comedias de Felipe Pardo y Aliaga merecen mención.
SB lleva su análisis a otros terrenos, en los que impugna igualmente el orden proveniente de “la Arcadia colonial”. Finalmente, el escritor que en la década de los años cincuenta se había situado entre los fundadores del Movimiento Social-Progresista encuentra en José Carlos Mariátegui el inicio de una corriente en la que él se inscribe.