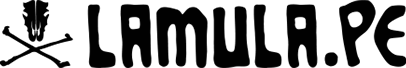Si los españoles habláramos solo y exclusivamente de lo que sabemos, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar. Manuel Azaña, presidente de la República Española, 1936-1939.
No solo en España; en el mundo occidental cesaría ese enorme ruido —mezcla variable de ignorancia, suficiencia prepotente y mala intención— que, potenciado por las redes sociales, propaga opiniones sin fundamento ni criterio. La noción de “opinión pública informada”, utilizada hasta hace unos años para referirse al criterio de los enterados acerca de un tema, se ha evaporado. Ahora cualquiera opina sobre cualquier asunto, incluso amparándose en la impunidad del anonimato, y quienes son verdaderos conocedores lanzan aportes que se pierden en medio de la oleada de desechos.
No solo ocurre en las redes. Los diarios que mantienen espacios para recibir opiniones y comentarios también son utilizados para verter insensateces que, apenas se empieza a examinar, revelan que el autor ni siquiera ha leído el texto que objeta o impugna; con el titular le ha bastado para embestir con brío pero sin argumentos ni ideas sostenibles.
Estamos ante una gigantesca arremetida del despropósito que hemos ido normalizando. A mí sigue sorprendiéndome, tal vez porque crecí en otra época, que no es que fuera mejor sino que era distinta. Una en la que el ignorante, por lo general, callaba y, tratando de entender, escuchaba al que conocía el tema, para formarse un criterio. Hoy la ignorancia se ha vuelto desafiante; nadie se siente menos que otro por no tener idea sobre lo que se discute y, entonces, se larga a expresar lo que se le viene a la mente en ese momento. Pero, eso sí, en tono alto, si es en forma oral, y con abundancia de faltas de ortografía y sintaxis, si es por escrito.
En España, esa es la cultura del bar a la que aludía Azaña como una práctica que, nueve décadas después de sus palabras, ni el tiempo ni la democracia han desterrado. Peor aún, esa práctica se ha extendido y abarca a buena parte del mundo occidental.
¿Retrocedemos, pese a que se nos repite que avanzamos?
Las consecuencias sobre la democracia
Esto podría ser un simple lamento en torno a la estafa que es el sistema educativo, a la luz de sus resultados, tal como son exhibidos por el ciudadano. Pero el ángulo que más interesa es el de los efectos que este torrente nefasto tiene sobre el funcionamiento del régimen político.
Una definición básica de ‘democracia’ es la contenida como primera acepción en el diccionario de la RAE: “Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes”. Quizá más simple y conocida es aquella que, hace más de siglo y medio, diera Abraham Lincoln, entonces presidente de Estados Unidos, como “El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. En cualquier caso, vivir en una democracia parece equivaler a que es el pueblo quien, mediante sus decisiones, decide el rumbo del país.
¿Cómo explicar entonces que, en un país como el Perú de estos días, las encuestas detecten que las principales entidades de gobierno —poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— tienen una desaprobación mayoritaria en el pueblo, que es abrumadora respecto de los dos primeros. ¿El Perú vive en una democracia o no? ¿Cómo así se ha llegado a ese arraigado malestar?
Cuando se lee explicaciones sobre lo que ha ocurrido en el país con la democracia en los últimos 45 años, una vez finalizado el gobierno militar, analistas y ciudadanos parecen coincidir en que el problema está en los políticos. Y un primer examen parece confirmar esta interpretación: los líderes no han estado a la altura de las responsabilidades a su cargo. Y la lista de quienes están procesados por corrupción ha ido engrosando a lo largo del presente siglo.
Los economistas simplificarían diciendo que “el problema está en el lado de la oferta”, una oferta que cada vez es más pobre, habiendo pasado de la mediocridad a lo delictuoso. Los hechos lo demuestran, pero ¿a eso se limita el problema de fondo? ¿O reside en quienes decidimos darles el encargo?
Esa pregunta nos regresa al tema inicial, porque aquellas personas que llenan de disparates cuanto espacio se les abre para expresarse —incluidas las declaraciones que en la calle recogen los reporteros de tv— son ciudadanos, esto es, electores. Son quienes, con los criterios que evidencian ellos mismos a diario en medios de comunicación y redes sociales, escogen cada cinco años a quienes gobiernan el país. Y, luego de comprobarse los resultados negativos de aquél a quien eligieron, echan la responsabilidad sobre “los políticos”. Y se pretenden libres de responsabilidad alguna.
La trampa del voto obligatorio
En muchos países bajo régimen democrático, el voto no es obligatorio. Eso hace que, por ejemplo en Estados Unidos, en cada elección sea usual que dos de cada cinco ciudadanos no ejerzan el derecho electoral, por las razones que fueren.
En nuestro caso, el voto es obligatorio; esto es, un derecho se ha convertido en una obligación, bajo una pena de multa que para la mayoría de los ciudadanos viene a ser de un monto significativo. Muchos son quienes entonces, a regañadientes, van a votar y, en los últimos procesos eleccionarios, ese desgano se ha expresado en altos porcentajes de votos en blanco o viciados.
Es que, puestos ante la obligación de votar, resulta cierto que la oferta con frecuencia tiene poco de atractiva. Y a menudo, como dijo Vargas Llosa en 2009 ante el dilema Ollanta o Keiko, la segunda vuelta ha llevado a escoger entre el cáncer y el sida. En esa disyuntiva, hace cuatro años fue elegido Pedro Castillo, un ciudadano que nunca debió llegar al más alto cargo del gobierno. Y del cual sus propios electores pronto tomaron distancia como si no lo hubieran sido.
¿Por qué es obligatorio el voto en el Perú? La única razón real —esto es, más allá de las lecciones cívicas mentirosas— es el temor a que los votantes sean una minoría tan escasa que deje en evidencia la falta de legitimidad de todo el régimen político.
Pero, así llevado forzadamente ante la urna para que deposite el voto, nuestro ciudadano promedio se valdrá de los criterios, más bien escasos, que tiene. Y, pasada la época de inclinarse por este o aquel que le hubieran dado el pisco y la butifarra —como ocurría hace más de un siglo— se decidirá por aquel cuya publicidad, encargada a hábiles profesionales del marketing, le haya tocado algún resorte clave.
No nos sorprendamos, pues, de los resultados.