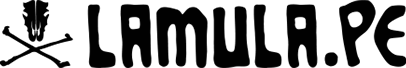Interpretar lo ocurrido el miércoles 6 en Washington como resultado de la agitación irresponsable de Donald Trump vía tweets corresponde a una mirada superficial. Sea un payaso, como se le consideró benévolamente tiempo atrás, un sicópata, como lo calificó su sobrina en un libro de gran éxito, o un gánster, como finalmente se le ha empezado a reconocer, Trump es una consecuencia, no el origen, de un problema mayúsculo: la profunda crisis de las democracias contemporáneas.
Reducido, en muchos de los países que formalmente tienen un régimen democrático, a la realización periódica de elecciones más o menos limpias, las críticas que la democracia realmente existente ha recibido han sido dos. De un lado, la insuficiente vigencia de libertades cruciales –como la de expresión, la de prensa y la de oposición– y, de otro, la mínima atención prestada a los derechos económicos y sociales, entre los cuales resultan clave el derecho a la salud y a la educación. No se ha advertido, sin embargo, la ausencia de formación ciudadana que está en la raíz del proceso degenerativo que mucho recorrido llevan estas democracias.
Considerada, de manera indulgente y algo descuidada, por muchos politólogos e intelectuales del “mundo desarrollado”, como un problema tercermundista, la desfiguración del régimen democrático ha producido caricaturas en las que no se le reconoce. Es el caso de Filipinas, Hungría o Polonia y, por supuesto, de Brasil, Venezuela y Nicaragua en América Latina. Pero en la primera semana de 2021, a esa lista deplorable se ha venido a añadir un caso algo más llamativo.
El caso de Estados Unidos
Es un país en el que el paso a una fase avanzada del desarrollo capitalista prescinde crecientemente de la mano de obra –especialmente la no calificada–, recurriendo tanto a la llamada deslocalización como a la robotización que ahorran costos y, en consecuencia, incrementan los márgenes de ganancia del capital. Como consecuencia, la desigualdad –como en casi todo el mundo– se incrementa, produciendo una distancia cada vez mayor entre los sectores dirigentes y el personal a su servicio, y una masa que vive en condiciones de relativa marginalidad –underclass—y que ni siquiera es el ejército marginal de reserva conceptualizado por Marx, porque es marginal pero no constituye una reserva. Simplemente, son prescindibles. En pocas palabras, la polarización económico-social ha precedido a la polarización política.
El sistema democrático estadounidense no ha querido advertir adónde conducía la gestación de esa underclass que ha visto alejarse cada vez más el mítico american dream. Se vino a aceptar como parte de la normalidad que, por ejemplo, en determinados barrios de las grandes ciudades se convirtiera en procedimiento estándar la instalación de detectores de metales para impedir el ingreso de estudiantes con armas. Desde hace mucho el proceso degenerativo estaba en marcha en la vida diaria.
Manteniéndose en la ignorancia que la decreciente calidad de la educación y los medios de comunicación fomentaron, una masa de ciudadanos se vieron cada vez más distantes de políticos, dirigentes empresariales e intelectuales, todos ellos educados, exitosos y cada vez más adinerados, refugiados en los llamados suburbios, lejos de la incertidumbre y la inseguridad que rodean a los demás. Lo único que compartían unos con otros era el derecho a voto. Pero los de abajo no estaban en condiciones de ejercerlo con los criterios de información y razonabilidad que se aseguraron los de arriba. Vastos sectores ciudadanos no fueron preparados para ejercer su ciudadanía.
La distancia entre unos y otros produjo un creciente malestar que progresivamente, en un proceso que conocemos bien –o debiéramos conocer bien– los peruanos, se convirtió en resentimiento y rabia. En esa brecha abierta en Estados Unidos apareció el Tea Party en 2009, que sacó a la extrema derecha de la marginalidad contestataria y le hizo lugar en el Partido Republicano. Las vías de expansión de lo que ya se constituyó en movimiento fueron los medios de comunicación de derecha –Fox News, el más exitoso– y algunas iglesias evangélicas muy bien dotadas presupuestalmente. El racismo subyacente entre una parte de los estadounidenses blancos –que se sienten amenazados porque en 2030 serán minoría en el país– proveyó de combustible a la radicalización.
Trump y lo que viene después de él
Donald Trump es un hito en ese proceso porque supo presentarse como el opulento y exitoso –a costa de negocios fraudulentos y la evasión de impuestos– representante de los desplazados. Que hablaba groseramente como ellos, que responsabilizaba a los inmigrantes del desplazamiento laboral que en realidad es producido por la actual fase del capitalismo y que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. En votos, ese payaso, sicópata o gánster, según se prefiera, obtuvo en noviembre de 2020 el respaldo de 74’223.744 de votantes, casi 47% del total.
De allí la consigna “Trump is my president”, levantada por un movimiento que, debidamente organizado y con la evidente complicidad de parte de las fuerzas policiales, asaltó el 6 de enero la sede del parlamento en Washington, D.C. El recurso no es nuevo: se hizo antes en Alemania, Países Bajos y Hungría.
Esa canalla, que ha intentado una subversión contra la democracia, no requiere ser mayoría para distorsionar no solo la agenda política sino para torcer el rumbo democrático de un país, con graves repercusiones en el mundo. Recuérdese que Adolf Hitler llegó al poder con ese tipo de apoyo pero sin haber alcanzado el respaldo de la mayoría de los electores.
Desde luego que el sistema democrático necesita defenderse y hoy en Estados Unidos esa defensa pasa por la sanción ejemplar de todos los responsables, empezando por los cómplices de la asonada que la incitaron o la facilitaron desde cargos públicos. Pero la defensa de la democracia no termina allí.
Elegido Biden, el problema representado por Trump –aunque él probablemente salga pronto de escena, quizá para enfrentar procesos judiciales– permanece intacto. La crisis de la democracia tiene su base en los electores. Y, por ejemplo en el Perú, no queremos reparar en ellos cuando nos esforzamos en renovar diatribas –todas muy justificadas– contra los sujetos que ocupan escaños en el parlamento peruano, que fueron popularmente elegidos… hace tan solo un año.
En la crisis estadounidense las instituciones han demostrado, con algunos altibajos, que funcionan; sobre todo, que la fidelidad al mandato recibido para ejercer el cargo prevalece sobre la lealtad partidaria o la presión del jefe. Esto ha sido así a pesar de contarse con un sistema electoral anacrónico, que necesita una renovación completa. Pero esa renovación será insuficiente si la democracia no enrumba hacia la formación de ciudadanos que, con criterios forjados a partir de la educación y la información, puedan discernir lo que conviene al país.
El asunto no interesa solo a los estadounidenses. Como ha observado Jeffrey Sachs, “Debido al desproporcionado poder militar, financiero y tecnológico de Estados Unidos, la degradación de la política racional en el país es el hecho más peligroso para el mundo de hoy”. La subversión contra la democracia en EE.UU. es, pues, una amenaza a todos los habitantes del globo.
Para concluir, viene bien una cita de un reciente artículo de Yanina Welp: “Las democracias mueren cuando no son efectivas, cuando excluyen y cuando sus elites no son capaces de mirarlas críticamente y actuar para reformarlas. Toca hacer un planteo más profundo y completo de lo que las democracias necesitan para no morir”. Ese es el desafío.