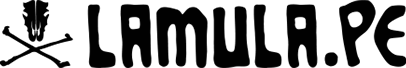Basta una mirada rápida para comprobarlo: muchas sociedades se hallan en curso acelerado de polarización. Las razones históricas pueden ser étnicas o religiosas, pero en estos años son, sobre todo, políticas. Azuzando la polarización Trump ganó la presidencia y, como ocurrió en el Perú con el fujimorismo, el costo fue enfrentar al país en dos mitades.
En esta materia, el caso peruano tiene historia recorrida. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la política se hallaba dividida por la enemistad a muerte entre caceristas y pierolistas. Aprismo y antiaprismo polarizaron a la ciudadanía desde el final de Leguía hasta la segunda elección de Manuel Prado, en 1956, e incluso algo después. Cuando se abrieron más opciones políticas con contenido –Acción Popular, Democracia Cristiana, Social-progresismo y, más tarde, las izquierdas post Revolución Cubana–, el dilema generado frente al aprismo perdió vigencia. En los años noventa, Fujimori volvió a polarizar el país y las elecciones de 2000, 2011 y 2016 fueron aquellas de “nosotros o ellos”. El desmoronamiento en curso de las huestes fujimoristas parece prometernos dejar atrás esta disyuntiva y el consiguiente enfrentamiento.
Casi siempre hay una base objetiva sobre la cual se construye la polarización. En estos tiempos, se ha identificado la distancia entre elites o dirigencias y masas como parte de la explicación. En el caso estadounidense este factor parece crítico: una elite política basada en la costa este del país, educada y sofisticada, ha sido crecientemente vista como ajena por quienes ahora son los votantes de Trump: blancos, incultos y de bajos ingresos. El grosero candidato finalmente ganó porque –sin presentar propuestas de políticas– supo representar ese resentimiento. Una nueva generación de demócratas está construyendo una alternativa que busca ser verdaderamente inclusiva de mayorías y minorías; pero, claro, el camino promete mayores enfrentamientos.
En los países subdesarrollados, las viejas raíces de la intranquilidad se hallaron en la marginación y la discriminación padecidas por poblaciones que no podían acceder a un lugar mínimamente digno en el sistema. Periódicamente fueron reclutadas, desde sus resentimientos y reivindicaciones, por los políticos contestatarios para su causa. En años recientes, el “socialismo del siglo XXI” se levantó como alternativa en la región latinoamericana bajo banderas de “ellos o nosotros”, los “vendepatrias” o los leales, que habían sido ya usadas y abusadas por Perón. Aunque el movimiento ha quedado atrás en Ecuador y ha llevado a Venezuela a la ruina y la emigración masiva, acaso todavía pueda hacer que Evo Morales, contra viento y marea, sea reelegido una vez más –a costa de aumentar la polarización en el país– para sumar ¡19 años en el poder!
Actualmente, parte del malestar de vastos sectores de la población mundial –que parecen haberse “rebelado” votando en Italia, Austria, Holanda, Hungría, Polonia o Filipinas por candidatos que no son políticamente correctos– se origina en lo que acostumbramos llamar globalización y que, en rigor, es una nueva etapa del desarrollo capitalista. Mientras sonaba la música de “la aldea global”, muchos fueron quedando fuera del baile. El proceso empezó con la “deslocalización”, que trasladó fábricas a lugares de salarios menores, y luego ha dado lugar al fenómeno sorprendente de que para ser pobre no se necesita estar desempleado: remuneraciones de sobrevivencia son las que gana una importante porción de los trabajadores y son las que esperan a muchos jóvenes, incluso educados, que ingresan al mercado de trabajo. De esos lesionados se han nutrido los desórdenes que en los últimos días han puesto al presidente Macron contra las cuerdas, a partir del incremento de los precios de los combustibles, casi un pretexto.
Otro factor en crecimiento es la inmigración sur-norte. 243 millones de personas viven hoy fuera del país en el que nacieron, esto es, 3% de la población del mundo; en la Unión Europea se han instalado una cuarta parte: 64 millones. Aunque es verdad que los inmigrantes aportamos de muchas maneras –desde capacidades hasta impuestos– a los países receptores, las fake news nos presentan como dañosos porque desplazamos del trabajo a los nativos y nos beneficiamos de los servicios sociales existentes. Por cierto, los inmigrantes de origen musulmán generan reticencias adicionales, que tienen raíces históricas y se expresan hoy como discriminación abierta.
Todos los factores han concurrido en España a llevar el fenómeno a un punto perturbadoramente alto. El penúltimo capítulo empezó en Cataluña, donde el independentismo ha tomado el camino de la ruptura sin espacio efectivo para acuerdos con el Estado español. En ese clima de enfrentamiento, que a comienzos de diciembre un partido de extrema derecha –Voz–, similar a otros radicalismos en Europa, haya reclutado casi cuatrocientos mil votos en Andalucía –doce por ciento de los electores– es la alarma que ha despertado a quienes sostenían que eso no ocurría en España. El programa de Vox es más que conservador; al punto de que los politólogos discuten si es o no fascista.
Durante 35 años, España estuvo prorrateado políticamente entre dos partidos, de convivencia relativamente armónica, sostenida mediante redes clientelistas de costos presupuestales elevados. En marzo de 2014 –a partir de los atentados yihadistas en Madrid que costaron la presidencia a José María Aznar por tratar de engañar al electorado echando mano a lo que hoy también serían fake news– el Partido Popular (PP) optó por la polarización como estrategia. “Ellos o nosotros”, “Quieren quebrar España” han sido los gritos de guerra para restar legitimidad a los gobiernos que ellos no controlaran. Pero al que se creía dueño del circo conservador le ha crecido el enano más reaccionario, que ha formado tienda aparte –la de Vox– e irrumpido en el escenario electoral.
Uno de los retrocesos derivados de la presencia de este nuevo actor es que, de momento, se halla esterilizado el pluripartidismo alcanzado en 2014, cuando Ciudadanos, desde la derecha, y Podemos, desde la izquierda, salieron a competir con el PP y el socialismo del PSOE. Vox ha producido un realineamiento y una vieja confrontación entre la derecha –ahora tripartita: PP, Ciudadanos y Vox– y la izquierda precariamente aliada del PSOE y Podemos. La alineación regresiva –que los nacionalismos independentistas avivan de manera enceguecida– levanta el “ellos o nosotros” que vuelve a dividir al país en dos.
Es este un juego de blanco o negro que en todas partes se sigue llamando democrático porque hay elecciones. Pero es un juego en el que acuerdos y consensos se hacen más o menos imposibles. El interés general no está en la agenda porque en esta democracia representativa los representantes son mandatarios de intereses particulares, además de guardianes de los suyos propios. La democracia es apenas la ocasión de ganar al otro, quien es visto no como un rival sino como un enemigo.
Los actores políticos –flagrantemente faltos de ideas y propuestas– se limitan a alentar el rechazo al competidor, a quien responsabilizan de todos los males posibles. No buscan persuadir o convencer sino derrotar y vencer. Para ello, el instrumento son las consignas simplonas, dirigidas a tocar fibras emocionales, que buscan un ciudadano así entrenado en pensar cada vez menos. Las explicaciones repetidas no son tales pero basta que sean atractivas. Las redes –en las que, como sabemos, cada quien busca solo aquello que confirma sus prejuicios– se encargan de reducirlas a unas cuantas palabras y multiplicarlas hasta copar todo espacio.
En eso estamos y todo parece indicar que será por un tiempo largo.